“El miedo es una semilla que crece en cualquier abono. Mientras la gente constructiva e inteligente busca soluciones (que pueden, o no, ser equivocadas), la gente con miedo solo busca culpables”. Mi amigo Pancho Sastre escribió esta frase en un comentario en mi Facebook. La elegí para comenzar esta nota sobre el espacio público en tiempos de pandemia; me pareció apropiada. La pérdida del espacio público en la ciudad actual es la pérdida de la ciudad en sí misma. De eso se trata todo lo que voy a escribir.
Probablemente el apagarse de la humanidad va a ser, en sí mismo, el apagarse de las ciudades. Ya sea por coronavirus o por cualquiera de las epidemias que vengan a futuro.
El COVID19 es una especie de Profesor Neurus, se escucha su “muejeje”. Es el participante que gana al TEG porque conquistó todos los países. Es Plancton de Bob Esponja, que así de chiquitito como se lo ve, ansía “¡dominar el mundo!”. Podemos decir que, en una etapa experimental, primigenia, lo ha logrado. Ignoró todas las diferencias y costumbres de todas las ciudades, de Oriente a Occidente, y arrasó. Lo que quiso y no pudo hacer el International Style y el urbanismo moderno, eso de igualar las construcciones confiándose en la técnica y en los nuevos materiales, e igualar todos los espacios públicos y fusionarlos (privados, semi privados y urbanos) en uno solo, o sea el tip supremo de la IGUALACIÓN del todo, lo pudo este virus. Que es así de chiquitito. Que ni siquiera está vivo, y requiere de tu cuerpo para sobrevivir, como el Alien de Ridley Scott.
Lo peor que puede pasarnos en esta pandemia global es que cuando nos despertemos, el dinosaurio del capitalismo todavía esté ahí.
LA ARQUITECTURA DE LA CIUDAD
Tanto Aldo Rossi, en su “Arquitectura de la ciudad”, como otros setentistas como Cristopher Alexander, intentaban zafar de la carga recibida por el urbanismo moderno que tiene su mejor ejemplo en Brasilia, ciudad hecha desde cero. Los modernos le daban prioridad al auto; el peatón pasaba a ser un tema del pasado, de cuando no había autos. Rossi y Alexander recuperaron las nociones de monumento y barrio, que son a las que hemos regresado. Las nociones que le interesan a la gente que habita las ciudades desde siempre, desde Atenas y la Roma clásica. La posmodernidad, que en la imagen de arquitectura convirtió a sus edificios en collages sin gracia, en el campo urbano hizo el rescate que había que hacer y en el que basamos la ciudad contemporánea: un rescate espacial de la calle, la esquina, el bulevar, la plaza, el hito urbano de referencia, lo peatonal como epítome del recorrido cívico. Mientras los modernos y esos precursores de la modernidad que fueron los futuristas hablaban de máquinas y velocidad, los posmodernos volvieron a hablar de la escala humana en lo concerniente a la traza. Y se propusieron reinsertar la idea de la separación del espacio público del espacio privado como razón fundamental para la vida en las ciudades, una de las cuestiones que había intentado fundir el moderno, para que fueran parecidos o actuaran con continuidad. ¡Y las ciudades siempre habían existido de otra manera! Lo de afuera es público, lo de adentro es privado. Y entre ambos hay una frontera divisoria que se llama línea municipal.
Los arquitectos de ahora, que nos la pasamos hablando pestes de los arquitos de medio punto del posmodernismo, deberíamos saber que tenemos que rescatarle al menos su visión crítica urbana. Y agradecerle a los sociólogos como Henry Lefebvre el abrir el concepto a una visión socialista de la ciudad, que históricamente, al menos desde la edad media, fue estrictamente capitalista. Sí, rindamos ese homenaje a los 70´s.
QUÉ HUBIERA PASADO SI…
Ah, las conjeturas… Cito a David Harvey, el autor de “Ciudades rebeldes” y continuador de la obra del gran Lefebvre: “¿Es la ciudad un sitio meramente pasivo, o es una red preexistente, el lugar donde aparecen y se expresan las corrientes más profundas de la lucha política?” Y sigo preguntándome: ¿qué hubiera pasado si la pandemia nos agarraba con el gobierno anterior, capitalista salvaje? La respuesta la dio el mismo tipo, uno de Barba, que los Estados Unidos contrató para que le diera speach: estaríamos todos muertos. No se hubiera podido contener una pandemia con la Salud Pública por el suelo y un Ministerio disuelto y degradado. Por suerte nos tocó en un tiempo peronista, donde se les da visión social a las personas. El capitalismo venía anunciando, como siempre, eso de que los viejos sobran (era gracioso que lo anunciara Christine Lagarde, una señora tan mayor) y con el macrismo comenzamos a entender que tal vez el slogan de la pobreza cero estaba referido a la desaparición de la pobreza por vía de la goma de borrar, porque no hubo una sola ley o disposición política del lado de la villa o de los trabajadores en la escala social más baja.
De hecho, alcanzó a afectarnos a nosotros, clase media: mi propia labor de arquitecto fue desgastada antes por un “coronavirus artificial”, que llevó el trabajo del Galpón Estudio a la mitad, con una desocupación de los alquileres también de medio estudio y un parate en las actividades culturales que ofrecíamos. Hubo lugares que no pudimos cubrir nunca, debido a la crisis a la que nos llevaron un montón de decisiones gubernamentales y pactos forjados para mega negocios, que dejaron a los estudios como el nuestro, de negocios medianos y pequeños, prácticamente trabajando para cubrir los gastos. En eso el capitalismo argento fue muy efectivo: destruyó pymes y pequeñas sociedades sin ninguna culpa. Ahora directamente cerramos el Galpón: la pandemia real –una crisis verdadera- nos obligó.
“La pregunta es qué se hace con el virus del capitalismo”, dice el filósofo Alejandro Horowitz en una nota para El País, cuando “financieramente somos capaces de poner fin a la existencia de la vida en el planeta Tierra”.
HEBE
Por otra parte Hebe de Bonafini se pregunta por la falta de plaza para hacer sus rondas: “¿Dónde van a vernos y oírnos?”. Y tiene razón: la desaparición del espacio público conlleva la desaparición de la protesta ciudadana, entre otras cosas.
El espacio público ha pasado a ser el lugar del contagio. Hay que tomar distancia del otro y desconfiar. Lo comunitario pasó a ser interdicto. ¿Qué pasa con las ciudades cuando sus ansias comunitarias quedan suspendidas? ¿Qué pasa con las ansiedades individuales cuando no tienen la manera de trascender en sociedad? Nadie sabe, estamos en un experimento que todavía no ha terminado.
He leído por ahí a filósofos y no tanto afirmar que el coronavirus marca el final del capitalismo, pero cuanto más lo pienso, más absurdo me parece. Si los viejos, los pobres y los sin techo se mueren es un triunfo del capitalismo. Si los sitios públicos se cierran es un triunfo del capitalismo. Si muchas empresas quiebran es el triunfo de los monopolios capitalistas, que se quedan sin competencia. Si no nos podemos juntar, habrán ganado los otros. El coronavirus, con respecto al “derecho a la ciudad” del que hablaba Lefebvre y continuó hablando Harvey es mucho más dañino de lo que suponemos. Cito al último en su libro “Ciudades rebeldes”:
“Está claro que ciertas características ambientales urbanas son más propicias a las protestas que otras, tales como la centralidad de plazas como Tahrir, Tiananmen y Syntagma, la mayor facilidad para erigir barricadas en París comparada con Londres o Los Ángeles, o la situación de El Alto que le permite controlar las principales rutas de abastecimiento a La Paz.
El poder político suele tratar por eso de reorganizar las infraestructuras y la vida urbana atendiendo al control de poblaciones levantiscas. El caso más famoso es el de los bulevares diseñados por Haussmann en París, considerados desde el primer momento como un medio de control militar, pero no es el único. La remodelación del centro de las ciudades en Estados Unidos a raíz de los disturbios urbanos de la década de 1960 tenía como fin crear importantes barreras físicas –de hecho: fosos por los que discurrían autopistas- entre las ciudadelas de gran valor inmobiliario en el centro y los empobrecidos barrios periféricos cercanos.”
Vi una foto en Facebook de una manifestación reciente en la Plaza Rabin de Tel Aviv. El tema era que el centro derecha no se juntara definitivamente con la extrema derecha; la gente salió a protestar. Pero, por la pandemia, cada asistente levantó los brazos para tomar distancia de los manifestantes de los costados, de atrás y adelante. Había una persona por metro cuadrado, cuando en una manifestación porteña puede haber hasta cinco o seis personas. Desde el dron, toda esa gente con los brazos en cruz formaban una especie de cementerio. Fue lo primero que pensé cuando vi la foto.
Lo segundo que se me ocurrió es que en el futuro, si se eliminan los contactos interpersonales con extraños, las manifestaciones precisarán de lugares físicos más amplios. Pienso en la tentación de un poder capitalista de enviar las reuniones populares a manifestódromos lejanos y enormes, del estilo Tecnópolis, para que sean televisadas en todo su orden. Y eso no sirve, porque la ciudad socialista que reivindica Harvey y yo adhiero, necesita rebelarse en el centro mismo de la política. En nuestro caso, la Plaza de Mayo o la del Congreso, donde habita el poder. Tiene que molestarles. Y como manifestantes tenemos la obligación de pisar todos esos canteros bellos de nuestras plazas latinoamericanas, porque las que están fuera de lugar son las flores, no los manifestantes. ¡No tiene ningún sentido que frente a la Casa Rosada haya canteros con
geranios! Es un resabio de la política Napoleónica, de la importación de modelos coercitivos que contribuyen como publicidad a la auto contención. Cuando lo que precisa una sociedad actual en movimiento, una sociedad viva, es la rebeldía contra los parámetros del capitalismo, las rejas, las cámaras y la policía antimotines.
Sabemos que lo urbano funciona siempre como un ámbito relevante de acción y rebelión. Pero también sabemos que si el espacio público de las ciudades sirve solo para protestar, lo estamos confinando a ser un espacio de descontento. Y nada más lejos que eso.
UN LUGAR PARA ENCONTRARSE
La variedad, el azar y la negociación con desconocidos son ingredientes de la ciudad. Salimos a la ciudad a hacer una cosa específica, pero la variedad espacial, de movimientos, de colores, de olores, nos va alterando graciosa o fatalmente el recorrido.
Por el azar implícito en el espacio público nos encontramos con gente conocida, nos enteramos de sucesos nuevos, recibimos cantidad de estímulos no contemplados ni previstos. Y negociamos con desconocidos a cada momento: hay un reglamento para esperar un colectivo, por ejemplo, que cambia en cuanto subimos. Para esperarlo hay que estar quieto en la parada correspondiente, hacerle señas con la mano para que pare, hacer una cola para subir por estricto orden de llegada. Y una vez arriba el orden de llegada se pierde, y la condición para conseguir un asiento se logra por proximidad a los asientos libres. Además hay un código de prioridades: embarazadas, ancianos, personas con niños en los brazos. Y como esta hay mil negociaciones disponibles, en plazas, esquinas, calles y bulevares. Desde estacionar un auto a cruzar la senda peatonal en un semáforo, esperar un tren en un andén, sentarse en un banco al lado de otra persona, bajar al subte, salir con la mascota y las bolsitas, llevar a los niños a los juegos públicos, tomar sol en un parque, cortar una calle para un acto político, una
fiesta, la largada de una maratón, un concierto o un baile de carnaval, ¡la mismísima vuelta al perro de los pueblos!; cada actividad en la vía pública tiene sus reglas y sistemas de ordenamiento y respeto.
Sobre la pantalla de una computadora o un celular no hay error disponible; voy a reunirme con quien lo dispuse de antemano y siempre adentro del rectangulito tecnológico, mostrando de fondo lo que quiero que vean. Al quitarle el azar al encuentro, todos los ejercicios comunitarios de negociación, que sirven tanto al trabajo como al ocio, pasan a ser previsibles. Y terminan cansando.
EL SUEÑO DE McLUHAN
La profecía cumplida del teletrabajo es, cuanto menos, sofocante. Primero porque hemos cambiado la visión laboral de tres dimensiones por una solamente de dos: la pantalla. No solo los trabajos se hacen ahí: las reuniones, los descansos, hasta el sexo.
Segundo, porque le hemos quitado variedad al asunto.
Según Julián Varsavsky, el autor de “Japón desde una cápsula” y un minucioso observador de la obra de Byung Chul-Han y de las nuevas tendencias del trabajo en el mundo capitalista, en el fondo no hay nada demasiado nuevo: hacia allá íbamos. En una extensa nota que salió en Anfibia sobre el fenómeno “We Work”, Julián dice:
“El neoliberalismo post Guerra Fría instaló una psicopolítica individualista basada no en la sujeción del cuerpo a la máquina fija, sino en un dominio por convencimiento: es la idea de la autosuperación para maximizar productividad y consumo a la vez, haciéndonos correr en una rueda de hámster en competencia con nosotros mismos.
Donde antes estaban las prohibiciones del “deber”, reinan las libertades seductoras del “poder hacer”. Esto resulta más productivo por su carácter motivacional. Pero el sujeto de rendimiento sigue disciplinado: el llamado a la iniciativa propia genera una explotación más eficiente que la del viejo control panóptico. El trabajador se erige en amo y esclavo. Este sería el cambio de paradigma hacia una autoexplotación que limita la posibilidad de rebelarse contra un otro. Uno produce hasta el desmayo generándose un cansancio infinito: el límite de la jornada laboral es la resistencia del cuerpo. Por eso las enfermedades paradigmáticas del siglo XXI surgen de la sobreexplotación del sistema nervioso: el síndrome de Burnout, el agotamiento por stress y la depresión.”
En la nota se leen, además, testimonios de gente que trabaja para corporaciones multinacionales desde su casa, sin horarios, ni sábados, ni domingos. Una CEO de Yahoo dice que teletrabaja normalmente unas 18 horas diarias, y que trabajó durante el último mes de embarazo y todo el puerperio. El coronavirus lo máximo que hizo fue acelerar los tiempos de esta “fiesta del trabajo” -dicho con sarcasmo- y de la “exclusión del trabajo” -dicho con pena.
Además creo sinceramente que el trabajo no presencial en cuestiones como educación, no hace otra cosa que ampliar la grieta. Imaginemos un estudiante de la Universidad de Moreno y uno de una Universidad privada, por ejemplo. El de la UM comparte la computadora con su papá, que la usa para trabajar, está cansado a su vez porque tuvo que ayudarlo todo el día; escucha la clase en la cocina, mientras su mamá hace una torta y su hermanita toca la melódica; la señal de Internet que recibe es deficiente, por barata. El otro tiene su laptop y cuarto propios, más tiempo para dedicarle a la pantalla y una señal eficiente. Además de que a los docentes de Moreno les llegó la novedad como un balde de agua fría, de un día para el otro, sin estar preparados. Y la universidad privada ya lo había hecho antes, numerosas veces. Está pasando ahora en la improvisación dictada por la necesidad.

ESPACIOS PRIVADOS Y ESPACIOS PÚBLICOS
“¿Dónde está una persona cuando está en su casa? La pregunta no se refiere tanto a un territorio geográfico como a un territorio retórico. El personaje está en su casa cuando está a gusto con la retórica de la gente con la que comparte su vida. El signo de que se está en casa es que se logra hacerse entender sin demasiados problemas, y que al mismo tiempo logra seguir las razones de sus interlocutores sin necesidad de largas explicaciones. El país retórico de un personaje finaliza allí donde sus interlocutores ya no comprenden las razones que él da de sus hechos y gestos, ni las quejas que formula, ni la admiración que manifiesta.”
Es Marc Auge explicando a Vincent Descombes en “Los no lugares, espacios del anonimato”. También dice que si el autor de “Lo mismo y lo otro” está en lo cierto, en el mundo de la sobremodernidad se está siempre y no se está nunca “en casa”.
Todas estas afirmaciones francesas valen, como muchas veces pasa con los filósofos franceses (salvo, tal vez, con el Focault de “Vigilar y castigar”) esencialmente para el primer mundo. Acá suelen quedarse en palabras.
Si el espacio público desaparece engullido por el espacio privado, es indudable que habremos perdido como sociedad, tanto en Francia como en Argentina. No habría más lugar para manifestarse, como dijo Hebe. Ni expansiones verdes, oxigenadas, para el habitante pobre de las ciudades. Pensemos solo esto: alguien que tiene una casa con un jardín sigue teniendo un exterior. Y es alguien que normalmente vive estrictamente en interiores: tiene espacios cómodos, va a su trabajo en auto: está permanentemente encapsulado. Sale a su jardín solamente si quiere, a tomar aire, porque juega a la pelota o hace un asado.
La gente de las villas vive “en” y “del” espacio público: las reuniones se hacen en terrazas y patios urbanos, el trabajo se hace allí. Sacan unos caballetes, el serrucho, y cortan las maderas para techar su casa. No hay un taller; el propio pasillo exterior con sus ensanchamientos eventuales funciona de taller. No tienen espacios a cielo abierto adentro de sus casas. Todo patio fue cerrado para alquilar a otra gente que lo necesita.
El asadito lo hacen en la vereda, cuando consiguen carne. El adentro de sus casas es casi siempre para dormir, o para mantener una mínima intimidad.
Entre ambos personajes, habitantes los dos de la ciudad, hay uno que perdió: el que menos tiene.
Si la propiedad privada le gana al espacio público, habrán ganado Neurus, el coronavirus y Alien. No quiero vivir en esa sociedad.
Gustavo Nielsen es arquitecto y escritor.





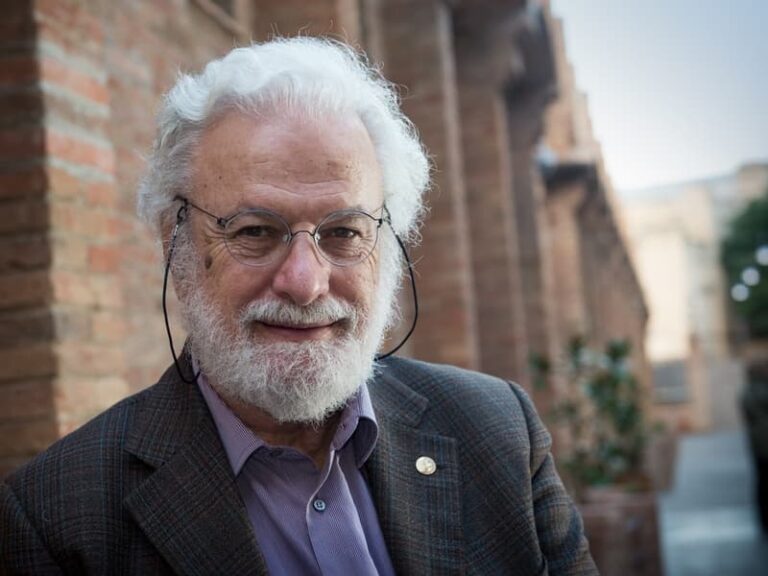



Gracias, Sandra!
Excelente reflexión. Me trajo de nuevo a Les Luthiers: «Perdiiimos… Perdiiimos… ¡Perdimos otra veeez!».
Ya lo compartí! A reflexionar se ha dicho…Gracias!
Excelente nota y una preocupación compartida del momento actual.